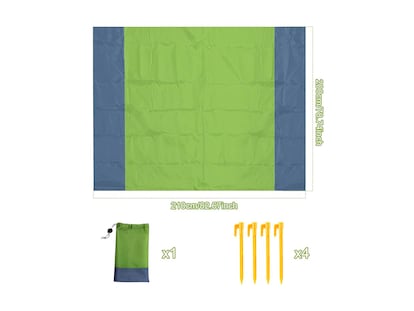Muere Máximo Cajal, diplomático afable, recto y pesimista
Sobrevivió al asalto de la Embajada española en Guatemala en 1980. Arriesgó su carrera al defender en un libro la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos

Murió anoche, sin sentir, como todos querríamos.
Fue amigo, afable, recto como un huso y pesimista. Los que le quisimos fuimos incondicionales suyos; los que le odiaron fueron implacables en su enemistad. Una enemistad que nació, como tantas cosas en este país nuestro, de la furia mediática, originada en este caso en el asalto a la Embajada de España en Guatemala, de cuyas asesinas intenciones se libró por arrojo personal pero con gran tristeza al ver que morían los demás allí encerrados. La acusación rastrera que en aquella ocasión pretendía involucrarlo en maquiavélicos planes comunistas le persiguió hasta el fin de su vida. Pero muy mal no lo debió de hacer a juzgar por su trayectoria profesional en la diplomacia. Hasta hubo un momento en que pudo ser ministro de Asuntos Exteriores y lo venció la franqueza con la que dijo en un libro publicado justo antes de las elecciones que auparon a Rodríguez Zapatero a La Moncloa, que Ceuta y Melilla debían ser devueltas a Marruecos por justicia histórica y para que tuviéramos la fiesta en paz. Él sabía lo que le iba a costar.
Maestro de la sorna, Máximo Cajal (Madrid, 1935) hizo de todo en la vida diplomática, desde ser intérprete entre De Gaulle y Franco hasta tenérselas tiesas con los estadounidenses en las negociaciones para la renovación de los acuerdos Madrid-Washington (no sin que la brigada mediática, ignorando deliberadamente que defendía los intereses españoles, lo acusara de seguir los dictados de Moscú). Todo lo recordaba con una sonrisa de medio lado, hasta el detalle de dimitir como embajador en París cuando Aznar, recién ganadas las elecciones, le hizo un feo público en su primera visita a Francia; un feo a su propio embajador.
Jubilado ya, iba en autobús a los sitios hasta cuando ya estaba hecho unos zorros y contemplaba con fascinación la risa algo desgarrada y las ocurrencias de Bea, su mujer. Hacía décadas que había torcido su carrera para seguirla a todos lados y para convencerla de que hiciera ella lo propio. Fue una batalla de voluntades y amores espléndida de ver. Una batalla entre el pesimismo y las campanillas.
Desprovistos de su mirada de amable tolerancia, los amigos hemos quedado empobrecidos en este páramo que va quedando.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.